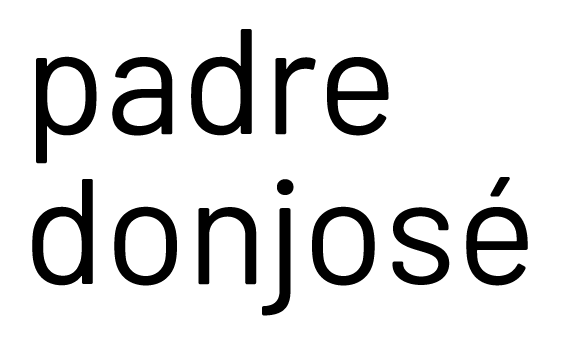Apoyado en mi experiencia personal, hago mía una afirmación que oí hace muchos años a un viejo, sabio y santo sacerdote: «el peor de los sacerdotes es el mejor de los hombres.»
Teniendo en cuenta que muchos santos no han sido sacerdotes y muchos sacerdotes no fueron santos, estoy convencido de la veracidad de esa afirmación.
¿Pero por qué? Porque al menos, en el momento de decir sí a la llamada al sacerdocio, el vocacionado, hace el mayor acto de amor abnegándose, humillándose y entregándose a Dios por los demás. Lo sacrifica todo por esta causa: «Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos».
Por eso los sacerdotes, además de disfrutar de lo sobrenatural del ministerio, podemos soportar soledades, pesadas compañías, incomprensiones, desconfianzas, sospechas, juicios, críticas infundadas, etc.
“Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado” (Is 50. 6,7).
O como lo expresa san Pablo en una de sus cartas: “Yo lo puedo todo en aquel que me conforta” (Fil 4.13).
Antes que amilanarnos, utilizamos el coraje y la fortaleza que nos da el Señor para anunciar y denunciar en favor de la justicia, la verdad y la caridad. Tenemos presente, siempre que no somos autores si no instrumentos, es decir, no predicamos nuestra santidad personal si no la de Jesucristo.
Lo que San Pablo aconsejó a los presbíteros de Éfeso procuramos tenerlo presente y practicarlo:
“… instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús”(Hch 20.21).
Instar a creyentes y no creyentes, a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús porque estamos persuadidos de que Él es el verdadero y único Dios, siendo su Iglesia la depositaria y la que custodia la Verdad universal: “Porque en ningún otro hay salvación, ni existe bajo el cielo otro Nombre dado a los hombres, por el cual podamos salvarnos” (Hch 4.12).
Las demás religiones tendrán elementos de verdad, comunes, a la Iglesia católica, pero sólo a ella se le dio el poder de guiar y santificar al mundo entero. La unicidad esencial en Dios y en la Iglesia, implica, que ambas realidades son únicas, de lo contrario, dejarían der ser verdaderas.
Otro punto interesante:
“Velen por ustedes, y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la Iglesia de Dios, que él adquirió al precio de su propia sangre” (Hch 20.28).
La mejor forma de velar, a mi parecer, es mediante el arma poderosísima de la predicación, y de la escucha atenta y meditativa de la misma. San Pablo lo recomendaba a Timoteo, su compañero y obispo de Éfeso:
» Te conjuro delante de Dios y del Señor Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su Reino: proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar ( 2Tim4.1,2).
Esta predicación, por la catolicidad de la Iglesia, no solo debe dirigirse a los hijos de la iglesia, si no también, a todos los hombres del planeta.
“Reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar”.
Reprender y exhortar no sólo a los hijos fieles; urge igualmente o más, reprender a las personalidades de todo el mundo (jefes de estados y gobiernos, reyes, príncipes, intelectuales, artistas, deportistas, periodistas, científicos, etc.) que desde innumerables instituciones y “estructuras de pecado” como las llamó San Juan Pablo II, promueven e imponen, ideologías y comportamientos morales absolutamente opuestos a los del cristianismo. Nada más que con una simple mirada a las sociedades que a lo largo de la historia aceptaron la “Buena Nueva” de Jesucristo, comprobamos el progreso y bienestar que obtuvieron.