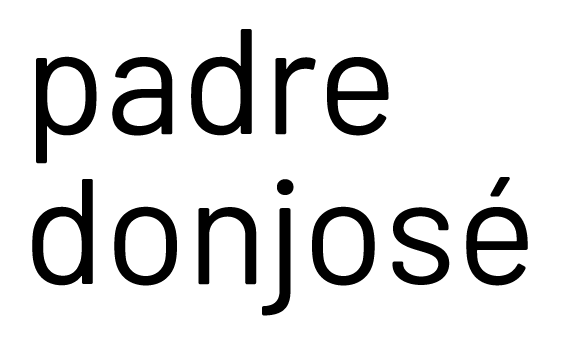Entiendo la Iglesia católica, a la que estoy orgulloso de pertenecer por pura misericordia del cielo, como aquella institución que tiene el encargo del Señor de prolongar en el tiempo, la imagen visible del Niño Jesús de Belén: Hijo de José y de María; que fue envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y al que adoraron los pastores (pobres) y los magos de oriente (ricos). Todos los que oían lo que se decía del niño se maravillaban glorificando y alabando a Dios (Lc. 2, 18-20). Igualmente los Magos “se llenaron de inmensa alegría…” (Mt. 2, 10).
Perseguido para matarlo, sus padres tuvieron que desterrarse a Egipto transitoriamente. A su regreso, en Nazaret, vivieron como cualquier familia de artesanos hasta que Jesús comenzó su misión de revelar el rostro oculto de Dios. Esta breve misión de pocos años, culminó con la traición de un discípulo amigo y la condena a muerte de cruz. Viendo cómo moría muchos exclamaron: “verdaderamente este es el Hijo de Dios”.
A un solo golpe de vista podemos comprobar cómo a lo largo de su corta vida, Jesús no muestra de un modo ostensible, ni el cielo ni su divinidad. Sus formas y modos parecen intencionadamente ocultar o sigilar su omnipotencia y eternidad. Sin embargo, todas sus acciones nos remiten a la divinidad escondida en su humanidad. (Jn. 14, 8-12). Esta divinidad es creída y aceptada por unos, e ignorada y rechazada por otros. Para demostrar que la posición de fe de los primeros era un error, estos segundos, incrédulos, lo torturan hasta hacerle morir enterrándole en un sepulcro. La pretensión era la de cerciorarse con su muerte que no era Dios; ni rey, al no socorrerle nadie.
De la misma manera que la humanidad sacratísima de Jesús oculta y, al mismo tiempo, revela con sus obras su divinidad; todos los bautizados, tenemos la obligación de revelar al mundo la presencia de Cristo en nosotros.
El velo que oculta la presencia de Dios en nosotros, además de la corporidad como en Jesús, es nuestro ser pecador de obrar mal, por eso, la necesidad de la institución eclesial que hace la misma función de un hospital o sanatorio: sanar. Así en la Iglesia los sacerdotes ejercen de curas de almas y los sacramentos de medicinas que nos santifican.
Por eso, a mi modo de ver, es un gran error pensar que hay que ser bueno o santo primero, y después entrar en la Iglesia. Es al revés: la Iglesia nos va haciendo buenos y santos en la medida que cada uno negocia con la gracia y su libertad personal (Mt. 9,12) y (Lc. 5,32). Por todo ello, nadie debería extrañarse de los pecados de la gente de la Iglesia, como no nos extraña que en un hospital haya enfermos.
La misión de la Iglesia en su aspecto invisible (Cristo, E. Santo…), es recuperar la salud o la santidad perdida de todos aquellos que, habiendo oído la llamada del Maestro, se dejan sanar por él escuchando su palabra y recibiendo los sacramentos de la salvación. Cuando los miembros de la Iglesia, con paciencia y perseverancia se levantan de sus caídas; la misión salvadora de Cristo continúa. En mi opinión, es la mejor fórmula de hacer visible la divinidad de Jesús.
Que nadie piense, para concluir, que está en la Iglesia para hacerle un favor al Señor o por creer que éste le necesita. Soy yo el necesitado y quien recibe de él todo lo imprescindible para poder reconstruir el orden, la belleza, la paz, la justicia, etc., bastantes deteriorados por cierto.